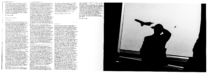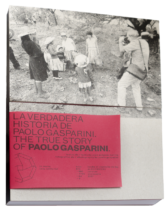La tarea del fotógrafo es captar una imagen: su lenguaje es silencioso, enteramente óptico, y su única declaración es esa declaración visual que se agota en su propia presencia y sólo significa lo que ofrece a la mirada, sin más.

Rafael Castillo Zapata
1
¿Por qué se me resiste tanto la escritura sobre la fotografía de Joaquín Cortés? ¿Por qué sigue sin encenderse la chispa que desencadene una reflexión? Es como si, ante sus imágenes, me quedara de repente perplejo, perplejo y mudo, incapaz de decir nada, con la sensación soterrada de que es inútil hablar de unas imágenes que sólo piden ser vistas, disfrutadas por el ojo y que, por lo tanto, repelen de plano todo comentario, toda elaboración verbal, toda insistencia intelectual.
2
Durante días no he hecho otra cosa que mirar fotografías tratando de abrirme camino hacia Cortés. Repasé con parsimonia toda mi colección de libritos de Photo poche, entresacando a los fotógrafos que me iban pareciendo más afines a mi autor: Cartier-Bresson, por supuesto, reconocido por el propio Cortés como una influencia decisiva en su concepción del ejercicio fotográfico; André Kertész, de quien también ha declarado sentirse deudor. Pero, además, en mi devaneo, distinguí a otros probables compañeros de ruta: Robert Doisneau, Walker Evans, Robert Frank. Incluso –sorprendente, inesperado– descubrí un repentino alter ego suyo en Koudelka, cuyas fotografías, tan dramáticas como las de Salgado, pero sin su sensacionalismo, me impactaron de manera especial sin que ese impacto desencadenara en mí, de todos modos, ninguna compulsión o impulsión de escritura.
3
Es como si, de repente, todas las imágenes me parecieran mudas. O mejor dicho, como si todas las palabras intentadas para hablar de una foto –de cualquiera de las fotos de Cortés en particular, por ejemplo– me parecieran, de pronto, superfluas. Recordando lo que decía uno de los hermanos Schlegel, siento, particularmente ahora, frente a estas contundentes imágenes fotográficas, que el único comentario digno de ellas sería, sin más, otra fotografía. Pero yo no soy fotógrafo. Soy sólo un espectador que escribe tratando de dar a ver lo que ve sin encontrar, por ahora, sus palabras.
4
En uno de los álbumes que revisé, encontré, de pronto, éstas, pertenecientes a un fotógrafo afín. Es Robert Doisneau quien declara: “Si haces imágenes, no hablas, no escribes, no te analizas, no respondes a ninguna pregunta”. Me pareció encontrar en ellas un respaldo (o un consuelo) para asumir la fatalidad de mi actual atonía con respecto a la exigencia crítica de declarar una foto, describirla, desplegarla en secuela discursiva. Pero, claro, son palabras que dice y puede decir, con toda razón, un fotógrafo, no un crítico.
5
La tarea del fotógrafo es captar una imagen: su lenguaje es silencioso, enteramente óptico, y su única declaración es esa declaración visual que se agota en su propia presencia y sólo significa lo que ofrece a la mirada, sin más. Se entiende, pues, que el fotógrafo, como dice Doisneau, no tenga nada que decir, nada que escribir, nada que analizar, nada que responder acerca de las imágenes que produce. Sin embargo, muchos fotógrafos han escrito acerca de la fotografía. Cartier-Bresson, por ejemplo. No pasé por alto, entonces, revisar al menos su compendio de breves notas Fotografiar del natural, publicado por Gustavo Gili. Pero, aparte de algunas ideas más o menos dignas de consideración, nada de lo que allí leí me conmovió ni pudo sacarme de mi mutismo. Permanecía seco e impermeable como un muro.
6
Sólo he podido salir de esta suerte de cerrazón al caer en cuenta, mientras escribía todas estas líneas circulares y volvía una y otra vez sobre las imágenes de estos maestros de la fotografía, de que lo que el crítico describe no es precisamente la imagen verbal o visual o acústica que un determinado objeto estético le ofrece. Lo que el crítico describe son sus sensaciones de esas imágenes, lo que esos cuerpos sensibles –perceptibles– provocan en su sensibilidad receptiva. De modo, puedo decirme ahora, finalmente, que hay una razón de ser para el arte de comentar imágenes: y esa razón, acabo de percatarme, es la de transmitir y compartir una sensación. No se trata de describir un cuadro o interpretar un poema o evocar en palabras una melodía: esto, en rigor y en el fondo, es sin duda imposible. Se trata, en cambio, de describir para otros una sensación personal acerca de ese cuadro, ese poema, esa pieza musical, esa fotografía.
7
El crítico de fotografía no es, pues, un fotógrafo. Y su tarea es, precisamente, ocuparse de aquello de lo que Doisneau, con toda razón y con todo derecho, se desentiende. Precisamente porque él no hace imágenes fotográficas, el crítico de fotografía no tiene otra cosa por hacer que hablar, decir, analizar y responder a las preguntas que emanan y dimanan de una determinada imagen fotográfica. De eso se trata. Se trata de no olvidar que el crítico es siempre un mediador, un médium, un catalizador telepático de experiencias sensibles que está llamado a compartir con un espectador desconocido; espectador que espera de él, precisamente, esa mediación, esa transmisión y conducción (o traducción, si se quiere) de una impresión sensible que trata de comprenderse a sí misma diciéndose, decidiéndose al decirse para otro.
8
Por eso, después de tantos rodeos, no he tenido más remedio que aceptar que la única manera de dar cuenta de la obra de Cortés es encararme con determinadas imágenes suyas y, simplemente, narrar las sensaciones que ellas me producen. Apenas eso, y nada menos que eso. Olvidarme de generalidades o de inscripciones contextuales de su obra en la tradición fotográfica y hablar, por ejemplo, de esa inquietante fotografía de una plaza del Barrio Gótico de Barcelona donde aparece siempre, entre diversas y patéticas esculturas vivas, la irónica presencia de un manco de los dos brazos, de cuya vida puedo hacer conjeturas vertiginosas. Hablar, entonces, de lo inquietante y de lo siniestro en las fotografías de Cortés. De su tentación por los sesgos anómalos, paradójicos, de la existencia humana, en su desamparada y desesperada variedad y vanidad: pordioseros, artistas del hambre, borrachos perdidos, desalojados de sus casas que viven en un banco de piedra o de madera en una plaza o en un parque. Hablar, entonces, de la estrategia del contraste que anima muchas de sus imágenes, elaboradas a partir de un juego de posiciones y contraposiciones fortuitas que calzan entre sí en el momento justo de la captura y componen una escena de inesperada simetría: maniquíes hieráticos, desnudos o ataviados ricamente, que dialogan con rotos y desadaptados en poses inconcebibles antes de que el pellizco del obturador los agarre in fraganti dialogando, danzando. Hablar de la picardía del detalle en sus imágenes, entonces. De su humor y de su ironía. De la alegría de vivir que también transmiten sus capturas de niños, de animales, de amantes. De su discreto elogio de la serenidad alcanzable por el hombre en medio del espanto de la vida desasosegada de nuestras ciudades malditas. De su pelea abierta contra las injusticias de la naturaleza y de la sociedad. De su rebeldía, entonces. De su ternura, entonces. De su complicidad con los vapuleados que el mundo margina. De su vallejianismo insospechado. En fin, de su compasión y de su indignación, de su contundencia crítica y de su lucidez creadora. Hablar de todo esto simplemente, así, sin más. Y con ello, dar a ver, incluso con la sola enunciación de estos espaciados y dispersos rasgos distintivos apenas acotados, la naturaleza del proceder de Cortés como buscador y constructor de imágenes. Y, por ahora, a falta de algo más contundente o decisivo, que sea sólo eso y nada más.
9
En una entrevista, Cortés dice que, recién llegado de España, tuvo la experiencia de una de esas tremendas tormentas tropicales que se abaten sobre Caracas y zarandean los cimientos de las casas precarias que trepan por los barrancos de sus cerros y quebradas, y lo que le interesó de aquel espectáculo no fue la belleza del reflejo del agua sobre las láminas de zinc que hacen de techo en ellas, sino el coraje de la gente que las habitaba, la entereza que demostraban al tratar de salvar sus enseres de la arremetida de las aguas desbordadas.
10
Cortés no es, pues, un esteticista: el famoso instante decisivo está determinado, en él, por esa solidaridad automática, espontánea, con la miseria humana, con la ironía que la organiza y la sostiene, con los esplendores repentinos (y pasajeros, sin duda) que la traspasan y la contradicen sin superarla, cultor discreto de esa conciencia de nuestra imperturbable vanitas, sin la cual el arte, y la fotografía en particular, no serían dignos, tal vez, de ocuparse de ellos como él lo hace, con rigor y maestría.
Una versión de este texto fue publicada durante el año 2016 en la página web del proyecto Backroom Caracas. El autor ha tenido la gentileza de cederlo a La Cueva.